La declaración de la rumba cubana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco en el año 2016, fue acogido con regocijo y beneplácito por el pueblo cubano, con este reconocimiento se hacía justicia a la relevancia de esa mezcla festiva de baile y música, esencia e identidad de la nación caribeña.
La rumba es un ingrediente indispensable en el “ajiaco” con el cual Fernando Ortiz bautizó lo cubano, tal es así que otro intelectual de la isla caribeña, el poeta Gastón Baquero, manifestó que “lo cubano por dentro” está en aquellos hijos “prontos al conocer, abiertos, despiertos, capaces de poner la Misa Solemne en ritmo de rumba sin que en ello vaya irreverencia ni desdén, sino gozoso infantil estilo de apropiarse del mundo”.
El cine, la pintura, la poesía y otras manifestaciones artísticas han hecho suyo el fenómeno cultural de la rumba como centro festivo, irradiante; el crítico norteamericano Malcolm Cowley cuenta en sus memorias que el poeta Hart Crane, que escribió parte de su obra en la entonces Isla de Pinos, ponía en el fonógrafo rumba cubana antes de sentarse a escribir sus poemas, y afirma el crítico que: “Hart trató de encantar a su inspiración para que saliera de su escondite con una rumba cubana y una jarra de sidra”.
¿Qué cinéfilo cubano no ha visto el “cine de las rumberas”, género cinematográfico que hizo furor en México durante la conocida “Época de Oro del cine mexicano”, entre los años cuarenta y cincuenta? ¿Quién no recuerda la sensualidad, la cadencia de las caderas, el compás y el frenesí encarnado por los cuerpos de las bailadoras de esos ritmos afrocaribeños? Ya desde una década antes, la cubana Rita Montaner bailaba rumba en la película La noche del pecado de 1933.
Maruja Griffel fue la primera en bailar rumba en mil novecientos treinta en la cinta ¡Qué viva México! del afamado cineasta ruso Serguei Eisenstein, filmada durante su estancia en suelo mexicano y concebida en tres partes; la ultima representaba el “triunfo de la vida sobre la muerte”, razón suficiente para que según palabras del director: “resolviera el carnaval de la muerte con música de rumba al final de la película”. La rumba viva como antídoto de la muerte.
En la novela cubanísima Paradiso, el poeta José Lezama Lima tiene la visión de las imágenes y mitologías propias bailando entre sus paginas “ensoñadoras rumbas ecuménicas”, es decir, rumbas universales. Lo cubano es un abanico misterioso, en cada patio o en cada escenografía del arte, puede saltar la rumba detrás del ruido de la fanfarria. ¡Qué más pedir a este ritmo de pies planetarios capaz de coquetear con todas las voces de la vida!
Colaboración de Eduardo Sánchez Montejo
Escritor y Ensayista Pinero



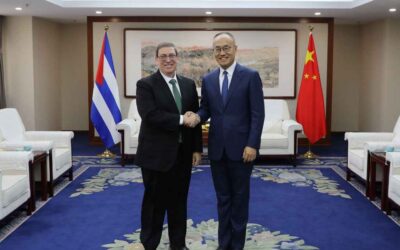

0 comentarios